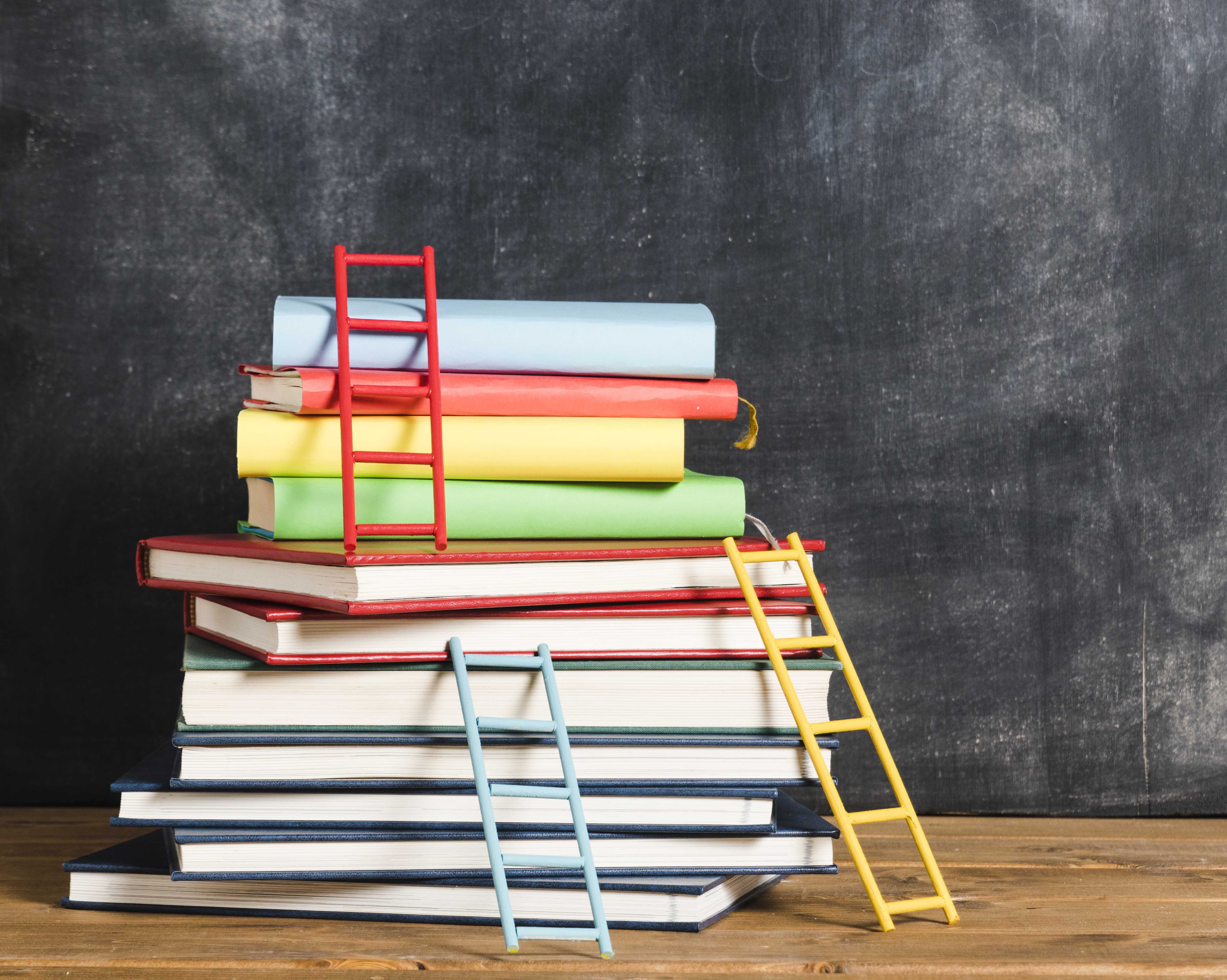Bhabha inaugura su texto enunciando un prejuicio que insiste en el carácter social y culturalmente excluyente de la teoría, y otro relativo a la postura del crítico de la academia que gira en torno a Europa y a un Occidente de estirpe imperialista. Al respeto propone sustituir la teoría pura por una teoría basada en una conciencia histórica que no polarice categóricamente las diferencias. La oposición ahistórica –la que prescinde de conciencia histórica– entre Oriente y Occidente durante el siglo XIX desembocó en la ideología que excluye el Yo y el Otro.
Si bien el autor piensa que es legítimo pensar los vínculos de explotación en términos de Primer y Tercer Mundo dentro del marco de la economía política, que el poder económico y político del nacionalismo anglo-norteamericano se manifiesta en actos que desdeñan la autonomía política del Tercer Mundo denominándola política de patio trasero, y que esta hegemonía impacta todo el sistema institucional, informativo, y de comunicación de Occidente, cree que el meollo del asunto radica en preguntarse si los lenguajes de la crítica teórica están también sujetos a estas relaciones geopolíticas. En este sentido ¿es Occidente un foro cultural en términos políticos de exhibición, ámbito crítico y mercantil?
Así mismo el autor se pregunta lo siguiente: ¿puede la teoría crítica comprometerse con un paradigma de hibridez histórico-cultural que no especifique una determinada afiliación o simpatía y no con un panorama geopolítico binario que excluya la diferencia? Las consecuencias de muchas formas de escritura política dejan de ser diáfanas cuando se hace una distinción entre la teoría y el ejercicio de la acción de su ideología: el folleto activista se limita a la organización de un suceso (como una huelga), y la teoría ideológica respalda el activismo en términos de postulados políticos. Sea como fuere, el uno no puede ser sin el otro.
En este orden de ideas el interés del autor se refiere al proceso de intervención ideológica, término acuñado por Stuart Hall para aludir a la imaginación o representación en el marco de la práctica de la política, concretamente las elecciones inglesas que acontecieron en 1987. De acuerdo con Hall el hecho político de identificar lo imaginario está implícito en la noción hegemónica, y consiste en identificar un espacio intermedio entre las polarizaciones de izquierda – derecha y de teoría política – práctica política; según Bhabha este espacio intermedio permite reconocer que la teoría política y la práctica política configuran una interrelación sin precedentes.
Esta relación emerge cuando, en palabras de Foucault, se da la materialidad repetible, que consiste en que las proposiciones de una institución se reiteran en otra. Así las cosas, ¿qué política puede emanar de una proposición teórica? ¿Acaso una que busca la sustitución y la subversión en virtud de lo verdadero? Pues para Bhabha la crítica teórica no es el continente de la verdad, porque lo verdadero proviene de la ambivalencia de su surgimiento antagónico respecto de lo no verdadero.
Por lo tanto la posición política no existe per se ni a priori respecto del discurso que la entraña y de la crítica que la compromete (¿con qué?), sino en un momento histórico que condiciona la forma de su escritura, que problematiza la causalidad de la producción de la acción política; la acción política no es anterior a su escritura, ni tampoco el sujeto político.
Ahora bien es la ambivalencia discursiva la que posibilita lo político: ambivalencia entre los hechos y lo que proyectan, entre el texto y la retórica. La crítica como tal solamente es posible en virtud de la ambivalencia, y su idioma produce efectos siempre que se desdibuje la oposición para dar lugar a la hibridez que construya un objeto político que no es ontológicamente uno ni otro. La teoría crítica busca más negociar que negar, en tanto que esto posibilita la articulación de una lógica paradojal: “en esa temporalidad discursiva, el advenimiento de la teoría se vuelve una negociación de instancias contradictorias y antagónicas[1]”.
La negociación consiste pues en utilizar la estructura de iteración de ciertos movimientos políticos que intentan conciliar elementos paradójicos sin negar parcial o totalmente su sistema ni trascenderlo, y el acto crítico en determinar un objeto político en relación con otro haciendo traducciones y transferencias entre ambos. El gran aporte de la traducción teórica apunta a representar lo político como un hecho discursivo de negociación.
En virtud de lo anterior Bhabha se pregunta si una voluntad colectiva puede representar los movimientos y sujetos escindidos por la diferencia, y (consecuentemente) si la hegemonía como tal puede constituir la imagen especular de la población oprimida. Si la representación metonímica que de la población fragmentada hace la hegemonía en un sentido de identificación del todo por la parte resulta insignificable porque la voluntad de la segunda no coincide con la de la primera, tiene cabida indagar cómo ha de estabilizarse la representación colectiva.
Para el efecto es necesario desdibujar la escisión entre teoría y política: lo que permite determinar los objetivos políticos concretos es el objeto mismo de la teoría, que según la propuesta del autor debe ser la diferencia cultural, no la diversidad cultural. A la diferencia cultural le atañe la ambivalencia de la autoridad cultural, la pretensión de dominio de una cultura respecto de otra en virtud de su presunta superioridad, aun cuando las culturas no sean unidades independientes y autárquicas que oscilan en una relación definida y binaria entre el Yo y el Otro. Esto se debe específicamente a que el acto de enunciación cultural está signado por la escritura, cuyo sentido carece de transparencia y univocidad.
Desde el punto de vista de la producción del sentido cultural es perentorio movilizar las instancias del Yo y el Tú –en tanto que entre ellas nunca es posible una interpretación que emana de un simple y directo acto de comunicación– a través de un Tercer Espacio, que involucra un acto de comunicación inconsciente entre dichas instancias e inevitablemente conduce a la ambivalencia en la interpretación de una y otra cultura. Este espacio pone en evidencia el hecho de que la cultura no es un código unificado, inequívoco e inmanente en el tiempo, sino un sistema contradictorio susceptible de problematización en el marco de una temporalidad discontinua y de una enunciación intertextual e intercultural. En conclusión el espacio intermedio en el que se traduce y negocia es la prefiguración semántica de la cultura.
[1] Bhabha, H. (2002), El compromiso con la teoría en El lugar de la cultura, Cultura Libre, Buenos Aires, p. 46.
Leer más